Mérida.- Hoy, 40 años después, aún se siente en la icónica avenida Strip de Las Vegas la vibración de las paredes de metal de aquél viernes en la ya inexistente arena de boxeo Sports Pavillion del Caesar´s Palace.


Esa sensación inicial de alivio y de alegría, de satisfacción desbordada, imposible de hallar en un diccionario invadió los genes de toda una generación de aficionados mexicanos.

En plena preparación, siguiendo las indicaciones, nos parece, de Luis Huerta “Patillas”, uno de sus seconds.
Todos ellos la transmitieron a sus hijos y nietos, muchos aún no nacidos, cuando Salvador Sánchez logró la que para nosotros fue, y permanece como la más emblemática gesta del boxeo de este país, no por ser la mejor, ni la más espectacular, sino por lo que representó por todas las circunstancias deportivas, competitivas y patrióticas a su alrededor.

Como sus padres y abuelos, esos “milenials ” veneran a un deportista del que solo supieron por los dichos de sus ancestros y por lo que ven a diario en internet de un ídolo caído, convertido un semidiós por su temprana partida, pero consagrado por lo que hizo aquél 21 de agosto de 1981.
CREYÓ EN LO QUE IMPORTABA, EN SÍ MISMO
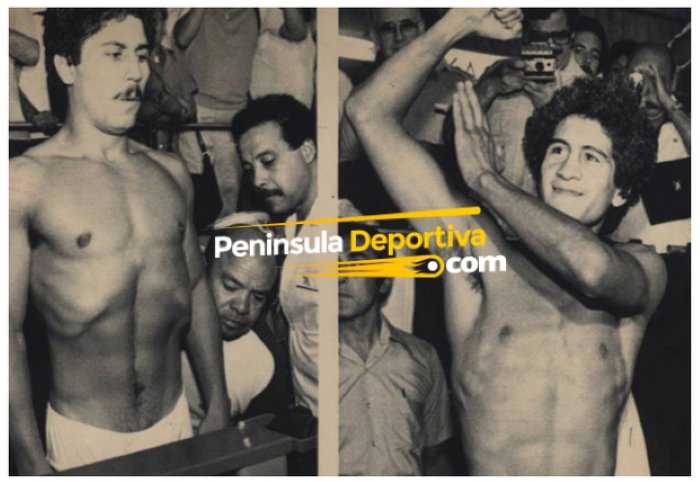
Confianza de que iba a bajar del ring con el triunfo, con su cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y con el invicto de Wilfredo Gómez, el imbatido retador, campeón mundial súpergallo de ese mismo organismo (solo existían dos organizaciones) con 33 peleas, 32 ganadas, todas por nócaut, un empate y los nombres de tres de sus retadores, mexicanos, el más significativo, Carlos Zárate, en las cachas de sus pistolas.

Salvador fue el último en subir al ring entre acordes de mariachi, y salsa (y el último en bajar), con una ceremonia introductoria confusa en la que el réferi filipino Carlos Padilla pudo irresponsablemente haber causado un problema por dejar solos varios segundos a uno y a otro frente a frente, por increíblemente no saber que Cristóbal Rosas era el manejador de Sánchez y cuestionar su presencia en la tarima.
Con su bata azul cielo y su pantaloncillo del mismo color con estrellas blancas impresas en ambos costados, el campeón defensor se preparó para una labor de demolición, precisa, gradual, pero implacable, que le tomaría 23 minutos y nueve segundos, para volverse en un ídolo.
NUNCA UN BUEN PESO CHICO PODRÁ GANARLE A UN BUEN PESO GRANDE
El mexicano y mexiquense había cumplido aquél adagio boxístico de nunca un buen peso chico podría ganarle a un peso mayor, pero además lo hizo de manera impecable, perfecta y cruel, pues no dejó dudas, al menos para los que tienen dos dedos de frente de que pudo acabarlo mucho antes, quizás en el mismísimo primer round, cuando lo tumbó.

DEJA VU
Había dicho, gritado Gómez a todo el mundo y al universo que ocho rounds le tomaría vencer y noquear a Sánchez y fue precisamente en esa cifra de rounds en la que Sánchez se deshizo de él, para hacerlo entender que era un ser humano y no súperman, como los colores que usó en sus pantaloncillos que, claro, no representaban al “Hombre de Acero”, sino al lábaro de la inconmensurablemente bella y hospitalaria isla.
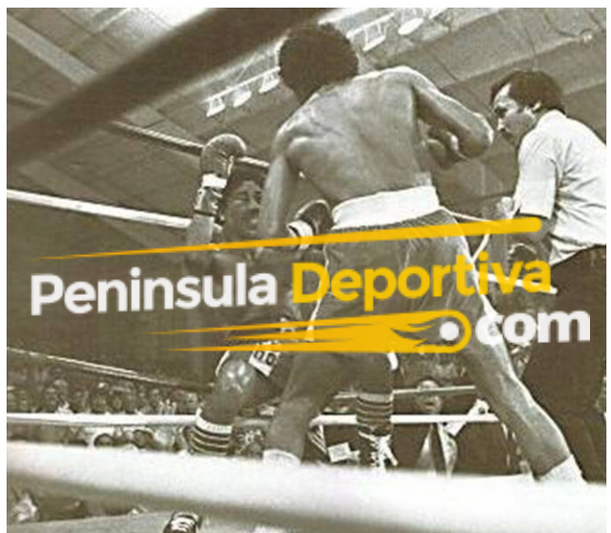
Fue hace 40 años como hoy, y hoy, lo recordamos y celebramos como lo que para nosotros sigue siendo, la más grande gesta del boxeo mexicano en cualquier época.







